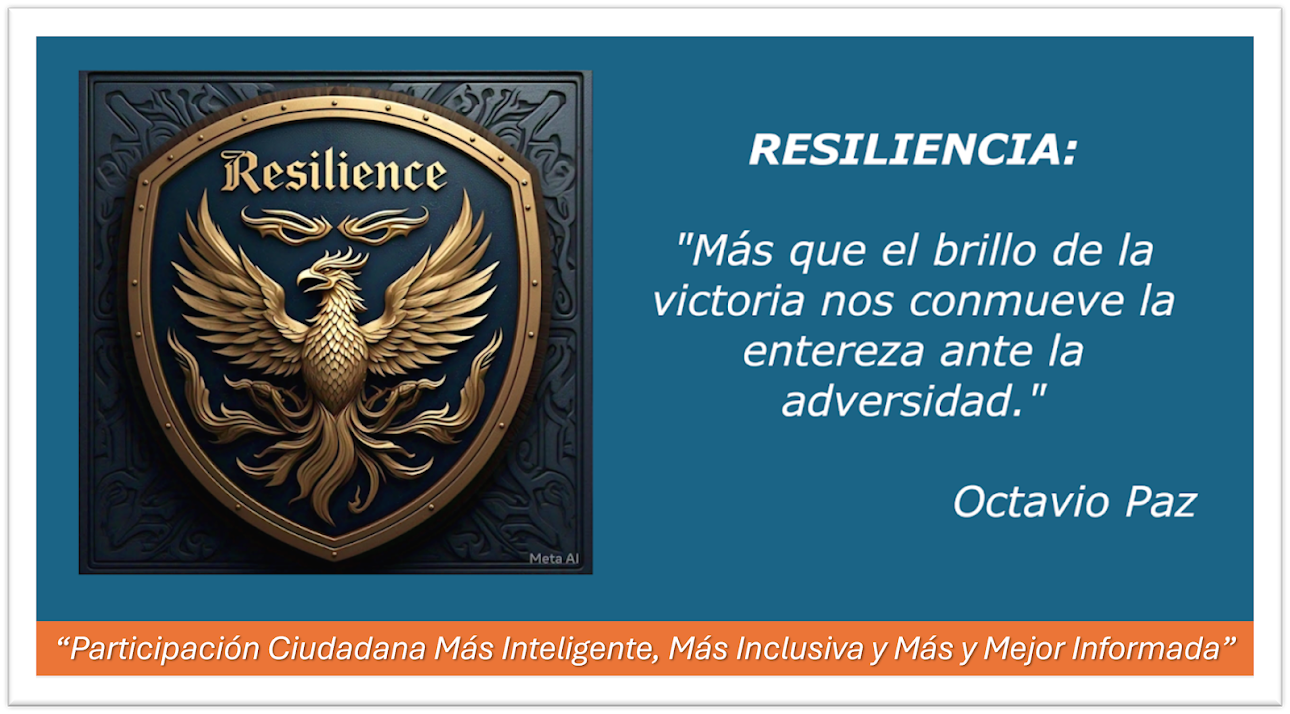(Conferencia a los estudiantes de Administración Pública de la Escuela de Administración Pública de Colombia -ESAP. 5 de junio de 2021. Agradezco la invitación del profesor y amigo Julián Felipe Bello López.)
 |
| Rubén D Solano S Presidente Fundescochile |
El propósito de esta charla es sensibilizar a
quienes me escuchan sobre la importancia de participar activamente en la vida
de la nación, de la región y de la localidad en donde residimos. Nunca antes
como hoy tiene tanta validez el clamor que hizo Martin Luther King cuando dijo:
“No me duelen los actos de la gente mala. Me duele la indiferencia de la gente
buena”. Hoy también debemos recordar el poema de Bertolt Bretch “Ahora vienen
por mí, pero es demasiado tarde”.
Sin lugar a dudas el título de esta charla es
en sí mismo un desafío, porque encierra diferentes temas que pueden ser
tratados de manera independiente y porque, además, cada uno de ellos da para
una larga conversación. De partida, les invito a consultar en Internet estos
temas utilizando sus etiquetas de manera independiente para su búsqueda. Se
sorprenderán de lo abundante de la bibliografía. De todas maneras, al final les
dejaré algunas referencias para quienes se interesen en conocer un poco más o
profundizar en estos temas, que considero deben estar en el centro de atención
de las actuales y futuras generaciones, especialmente de nuestra América
Latina.
Comenzaré por reconocer el complejo mundo en el
que estamos viviendo el día de hoy, en donde según datos de la Agencia de las
Naciones Unidas para la Migración -ACNUR:
aproximadamente 80 millones de personas en el mundo han sido forzadas a desplazarse
y en donde un país Latinoamericano -Venezuela- ocupa el segundo lugar de países
con mayor número de desplazados. Hay más de 10 guerras activas y más de 50
conflictos que siguen causando muertes violentas y desplazamientos de la
población. El problema adicional son, las consecuencias de los conflictos
internos de cada país, que también las padecen los demás países del mundo,
especialmente los países vecinos. Así, por ejemplo, Turquía es el país que más
sufre con los desplazados por la guerra de Siria y Colombia es quien más padece
con los desplazados por el conflicto venezolano. Sin contar que Colombia ha
sido una fuente permanente e histórica de desplazamiento y migración de sus
habitantes de manera interna y por el mundo, en donde en el último decenio el 8.36%
de la población se ha visto involucrada, según una publicación del Centro de
Estudios Demográficos y Urbanos de México escrita por Nubia Ruiz: 2011,
y titulada el Desplazamiento Forzado en Colombia.
Personalmente, soy una de esas víctimas que
hace 25 años fue desarraigada y obligada a una emigración forzada de Colombia hacia
Chile y aunque mi experiencia como migrante ha sido positiva, quizás por mi
formación en el exterior o por la experiencia de mis padres, que 20 años atrás
ya habían sido obligados a desplazarse al Ecuador, la verdad, es que es una
experiencia que no se la deseo a nadie, porque ser extranjero sólo es grato
cuando se está de paso, cuando somos turistas. No conozco ningún país que, en
la práctica, acoja a los inmigrantes como a sus ciudadanos o como uno de los
suyos. Esto sólo ocurre en las novelas y películas como Shogun o Lawrence de Arabia
y eso después de muchos sacrificios y humillaciones. Esto no es una queja, es
una realidad que quiero destacar para abordar la importancia del tema de esta
charla y llamar la atención de quienes me escuchan de no ser indiferentes a los
acontecimientos que ocurren en nuestro país, en la región y en el mundo. Las
declaraciones oficiales de acogida y mano amiga a los extranjeros y migrantes
por parte de regímenes y gobiernos del mundo, sólo son eso, discursos políticamente
correctos, que distan mucho de la dolorosa experiencia que viven los cientos de
millones de personas desplazadas por el mundo. Pensemos que, la mayoría de los
conflictos que hay en el mundo, son por acusaciones de los nativos a las invasiones
de sus territorios y espacios culturales y religiosos. En este sentido, es fácil
reconocer lo poco que hemos avanzado, en la práctica, en la campaña por vivir
en un “mundo sin fronteras”, no obstante vivir en un planeta cada vez más globalizado.
La lucha por la identidad y la defensa del
origen, sigue siendo más fuerte que la voluntad por la integración, la
inclusión y la igualdad. Los pueblos originarios, por ejemplo, se resisten a
integrarse al nuevo mundo y luchan por la recuperación de sus tierras y
tradiciones. Los estadounidenses se resisten a la convivencia armónica con los
afrodescendientes, no obstante haber estado juntos en varias guerras. Palestinos
e israelíes se niegan a reconocerse mutuamente y compartir un mismo territorio
a pesar de tener un mismo y milenario origen en ese espacio.
Vivimos en un extraño mundo multi-polarizado,
en donde el que alcanza un poco de poder lo aprovecha para excluir a todos los
que le resultan contrarios o diferentes.
Vivimos en sociedades que lo único que tienen
de común es que son gobernadas por una clase política, que con contadas
excepciones gobierna de espaldas a la ciudadanía y a sus necesidades. Poco
idónea, corrupta, codiciosa, abusadora del poder, mientras los habitantes ven
con angustia como la pobreza, el desempleo, la desigualdad y la injusticia
social sólo son banderas, utilizadas para llegar a los centros de decisión. No
son desafíos que los líderes acepten para erradicarlos, sino elementos para
armar discursos “sensibleros” o “cebolleros” y ganar el poder.
Por otra parte, los países sufren las
consecuencias de las migraciones, porque no están preparados para brindarles la
atención sanitaria y de servicios básicos que demandan las oleadas de gente
desplazada; asumen en silencio la injusticia que padecen estos millones de
personas, al no exigir una solución al país de origen, transformándose en
países cómplices de regímenes autoritarios y criminales. La condición de los
migrantes y refugiados, generalmente se agrava en los países anfitriones. Por
ello, me resulta increíble ver que en el mundo son débiles o inexistentes las marchas
y protestas contra los regímenes y gobiernos de países en conflicto, que
provocan el desplazamiento forzado de sus habitantes y que también agravan y
precarizan, las condiciones de vida de los habitantes de los países anfitriones.
Y es aquí donde debemos reflexionar. Haciendo
un llamado al pueblo, al soberano, de manera particular a las jóvenes y a las futuras
generaciones, para que ejerzan y promuevan una Participación Ciudadana cada vez
más Inteligente, más Inclusiva y más mejor Informada, de todas las personas desde
el momento que alcanzan el uso de razón, para no dejarse desplazar ni manipular
por líderes inescrupulosos y perseverar en una Formación Ciudadana que amplíe el
conocimiento y manejo adecuado y oportuno de los Instrumentos Pacíficos y
Democráticos de Participación, que la humanidad ha ganado a sangre y fuego en
cientos de luchas callejeras, porque no debemos olvidar que el paso del
absolutismo a la democracia no fue por la generosidad de ninguna monarquía,
como tampoco lo han sido los avances por tener una mayor y mejor democracia en
donde, por ejemplo, la mujer ganó el derecho al voto, al igual que los
trabajadores, los pueblos indígenas y los afrodescendientes, no obstante que la
democracia ha reconocido desde sus orígenes la soberanía del pueblo y su derecho
a elegir y controlar a sus gobernantes como lo han expresado filósofos y politólogos
como Norberto Bobio:2008, Robert Dahl:1989, Giovani Sartori: 2005
En este largo proceso de transformación social por
un mayor y mejor sistema democrático, en los países latinoamericanos debemos avanzar
hacia una Participación Ciudadana en la Gestión y la Fiscalización Pública, apoyados
en las conquistas de quienes nos han antecedido. Así, como en el reconocimiento
de los países que firmaron en Lisboa-Portugal en junio de 2009,
la Carta Iberoamericana de Participación Ciudadana en la Gestión Pública y que
se suma a los cambios introducidos en las reformas constitucionales y en los
procesos constituyentes que, además, han reconocido la Democracia Participativa
y han incluido más y mejores Mecanismos de Democracia Directa.
En resumen, debemos avanzar y pasar de una
lucha fratricida por la recuperación y defensa de los derechos básicos, a una relación
civilizada, de armonía y empatía con las demandas de las minorías y de respeto
por la voluntad de las mayorías. En donde la protección de los derechos humanos
y una mayor calidad de vida para todos los seres vivos que habitan el planeta,
estén en el centro de las políticas públicas de cualquier tipo de gobierno y en
todos los países del mundo.
En un futuro y sociedad ideal, con una
Participación Ciudadana más Inteligente, más Inclusiva y más y mejor Informada,
ninguna demanda social por legítima que sea, será necesario exigirse por la vía
de la violencia y menos vulnerando los derechos de los demás. Ya no está bien
aceptar la destrucción de nuestras ciudades, espacios y servicios públicos, porque
es autodestrucción. Tampoco debemos aceptar el enfrentamiento de la ciudadanía
con las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública, porque es enfrentamiento entre
hermanos, que aumenta la polarización y el resentimiento. Menos debemos aceptar
que haya personas que se inmolen en las plazas públicas acosadas por la
desesperación de no sentirse escuchadas ni ser parte de la sociedad.
La tesis que postulo o mejor, la utopía que
invito a seguir, es que las crisis
sociales que vivimos, que han llevado a la gente a la protesta, la marcha, las
movilizaciones sociales, la autodestrucción, el sacrificio y la pérdida de
vidas inocentes, debe tender a la disminución y desaparición y evolucionar a
una estrategia en donde prime las acciones de las instituciones de un Estado
Justo que además, tiene el respaldo ciudadano, que se puede materializar con el
uso de los Mecanismos de Democracia Directa, que han sido incorporados en las
constituciones políticas de América Latina y que no tengo duda, son mucho más
efectivos para lograr los cambios o transformaciones sociales que todos
deseamos.
Finalmente, y esto es muy importante, no puedo
dejar de reconocer lo complejo y difícil que resulta este nuevo escenario de
aspirar a la generación de una nueva cultura ciudadana, porque el problema que tenemos
es que, en medio de tanto crecimiento económico, logros y avances científicos, en
donde los beneficios no llegan a todos los habitantes, sino que por el
contrario, las brechas entre unos y otros son cada vez más grandes. A pesar,
que con cada política pública que se anuncia, nos sentimos como ganadores del
boleto con derecho a vivir en un paraíso; pero pronto nos damos cuenta que es
una ilusión y que sólo unos pocos privilegiados están incluidos para vivir en
él.
Por todo lo anterior, la conclusión es que el camino
que debemos seguir o el desafío que debemos aceptar es que nos involucremos en
la formulación, la gestión, la fiscalización y la evaluación de las políticas
públicas y no solamente estemos disponibles para la crítica, la marcha y la
protesta cuando ya no hay nada por hacer. Esta estrategia de la Participación
Ciudadana para la Gestión Pública, que no sólo es posible, sino que además
forma parte del deber ser de la Democracia Participativa, requiere de un
proceso de Formación Ciudadana permanente, que no creemos que vaya a ser
asumida por la clase política tradicional que ha encontrado en la ignorancia y
la indiferencia ciudadana el mejor aliado para perpetuarse en el poder, no
obstante ser de manera general, con contadas y honrosas excepciones, una clase política
desprestigiada y despreciada por sus constante actos de corrupción y abusos del
poder que con sus actos, sólo han agravado la condición de injusticia social y
desigualdad que padecen la inmensa mayoría de los habitantes de este planeta. La
Formación Ciudadana debe ser al mismo tiempo un derecho ciudadano y una
obligación del Estado y deben ser las Organizaciones Sociales y Comunitarias
las llamadas a asumir esta tarea, llevando incluso, un control del
comportamiento y la tendencia de los indicadores de corrupción. Sobre este
último punto les recomiendo un estudio de la CEPAL, sobre la Corrupción y la
Impunidad en América Latina.
que expone las relaciones entre crimen organizado, exclusión social e
ingobernabilidad; por otra parte, analiza la desconfianza social con motivo de
la crisis de legitimidad que sufren las democracias en la región, debido a la
falta de transparencia pública y a la corrupción. También se analiza el índice
de corrupción de Transparencia Internacional, frente al cual urgen políticas de
buena gobernabilidad y anticorrupción. RDS
Bibliografía
·
Bobbio, N. (2008). Democracia. En Bobbio,
Norberto, Nicola Matteucci y Gianfranco Pasquino. Diccionario de Política. Tomo
1. México: Siglo veintiuno editores.
·
Dahl, R. (1989). La poliarquía: participación y
oposición. Madrid: Tecnos
·
Lissidini, A. (2008). Democracia directa
latinoamericana: riesgos y oportunidades. En Y. W. Alicia Lissidini, Democracia
directa en Latinoamérica (págs. 13-62). Buenos Aires : Prometo Libros.
·
Londoño O. Juan F. (2015). Democracia
participativa en Colombia: Entre la promesa incumplida y el propósito
colectivo. CEDAE y Registraduría Nacional del Estado Civil. Colombia
·
Sartori, G. (1987). The Theory of Democracy
Revisited. Catham, NJ: Catham Publishers.
Texto del Poema de Bertol Bretch:
Primero se llevaron a los judíos, pero como yo no era judío, no me importó. -
Después se llevaron a los comunistas, pero como yo no era comunista, tampoco me
importó. - Luego se llevaron a los obreros, pero como yo no era obrero, tampoco
me importó. - Mas tarde se llevaron a los intelectuales, pero como yo no era
intelectual, tampoco me importó. - Después siguieron con los curas, pero como
yo no era cura, tampoco me importó. - Ahora vienen por mí, pero es demasiado
tarde.